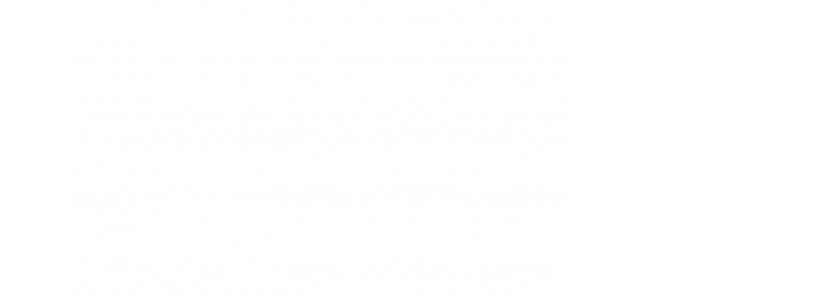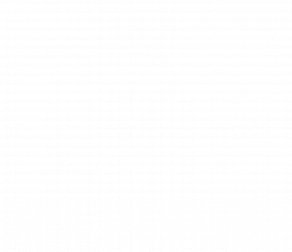El fin de un papado y las películas que descifraron la fragilidad del Vaticano
La muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, clausura uno de esos ciclos históricos que parecen cerrarse casi en silencio, como un portazo amortiguado en una habitación distante. No es su figura la que ahora importa, sino el eco que deja: una silla vacía, una sotana sin cuerpo, un símbolo que, como tantas veces a lo largo de la historia, pesa más muerto que vivo.
Pocas instituciones han sido tan herméticas y, a la vez, tan obsesivamente retratadas por la cultura popular como el Vaticano. En el cine y en la televisión, la figura del papa ha dejado de ser un reflejo de santidad para convertirse en un escenario de conflictos: poder, culpa, intrigas, y una espiritualidad que, en ocasiones, parece más teatral que real.
Los dos papas (2019), dirigida por Fernando Meirelles, es un ejemplo perfecto de esta tensión. Bajo la apariencia de una conversación íntima entre Benedicto XVI y el cardenal Bergoglio, la película articula una crítica feroz: la incapacidad de la Iglesia para reformarse sin traicionarse a sí misma. No hay aquí héroes ni santos: solo dos hombres atrapados en los pliegues de una estructura anacrónica, donde cada decisión es un intento de contener el derrumbe.
Paolo Sorrentino, en El joven papa (2016) y El nuevo papa (2020), fue aún más lejos. Con una imaginería barroca y casi sacrílega, construyó un retrato del papado como un ejercicio de egolatría y ambivalencia moral. Jude Law y John Malkovich interpretan a pontífices que son, en esencia, criaturas del narcisismo: manipuladores, ambiguos, conscientes de que el mayor milagro de la Iglesia no ha sido preservar la fe, sino preservar su propio poder. En Sorrentino, el Vaticano es menos una sede espiritual que una corte renacentista atrapada en los rituales de su propia decadencia.
Más sutil pero no menos incisiva fue Habemus Papam (2011), de Nanni Moretti. Aquí, el recién elegido papa —magníficamente interpretado por Michel Piccoli— se niega a asumir su cargo, paralizado por una crisis existencial que desnuda el absurdo del propio proceso de elección pontificia. La Iglesia, presentada como una maquinaria incapaz de entender el sufrimiento real, se muestra obsesionada únicamente con mantener intacto el espectáculo.
Incluso en géneros más populares o extremos, como el terror de The Pope’s Exorcist (2023), protagonizada por Russell Crowe, el Vaticano se representa como un laberinto de secretos, represión y violencia simbólica. El papa, en este imaginario, no es un líder espiritual sino el guardián de una verdad demasiado incómoda para salir a la luz.
Hace más de treinta años, Francis Ford Coppola ya había intuido en El padrino III (1990) las conexiones oscuras entre la Santa Sede y las estructuras de poder económico. La película, inspirada en escándalos reales como el del Banco Ambrosiano, muestra a un Vaticano donde el dinero y la salvación caminan peligrosamente de la mano.
Y en Amén (2002), Costa-Gavras fue aún más contundente: retrató el silencio del papado frente al Holocausto como un acto de cobardía institucionalizado, un crimen de omisión tan devastador como los actos de quienes perpetraron el horror.
No es casual que tantas obras hayan elegido al Vaticano como escenario de sus ficciones más oscuras. El papado, como institución, ha encarnado durante siglos la tensión insoluble entre lo humano y lo divino, entre el poder absoluto y la inevitable corrupción que este acarrea. Bajo las cúpulas doradas, en las cámaras secretas, en las procesiones cuidadosamente coreografiadas, late una contradicción que ningún gesto de modernidad, ningún papa “de los pobres”, ha podido resolver del todo.
La muerte de Francisco no cambia esa historia, ni atenúa las críticas que el arte ha sabido formular mucho antes de que los titulares se llenaran de obituarios. Al contrario: su desaparición reabre la grieta entre la necesidad de creer y la evidencia de que incluso las instituciones que predican la humildad pueden ser las que más temen mirarse al espejo.
El cine, la televisión, la literatura: todos han intuido que el papado, más que una función espiritual, es un teatro perpetuo. Un escenario donde la fragilidad humana y la ambición divina se cruzan de maneras que solo el arte, en su lucidez más despiadada, ha sabido mostrar sin reverencias ni concesiones.
Mientras en la Plaza de San Pedro suenan campanas fúnebres, la verdadera historia —la que se escribe entre las imágenes, los silencios y las grietas— sigue latiendo en las ficciones que nunca se atrevieron a creer del todo.