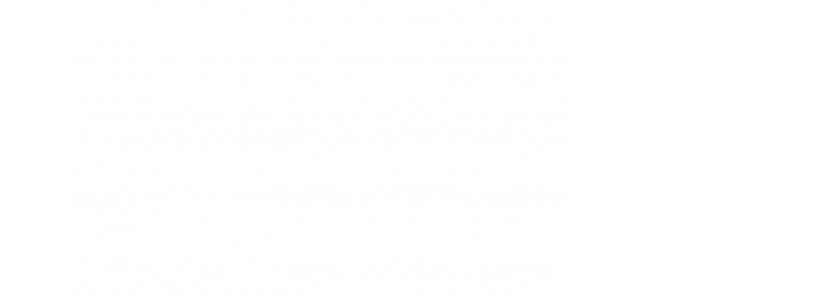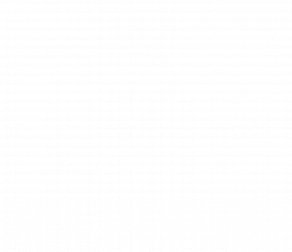Cuando el tiempo salta: arte y cultura entre horas
Hay una hora, una sola, que cada año desaparece. No se esfuma como el humo ni se evapora como el rocío con los primeros rayos de sol: simplemente, se adelanta, como si no quisiera vivir lo que le tocaba. En la madrugada del domingo 30 de marzo, a las dos serán las tres. Nadie la verá morir.
El cambio de hora es un acto administrativo, sí. Un ajuste mecánico para intentar ahorrar energía, aunque hace años que se discute si realmente lo consigue. Pero más allá de su función práctica, es un fenómeno profundamente literario y cinematográfico. Porque el tiempo no es solo lo que marcan los relojes: es la sustancia invisible de nuestras vidas. Y cuando salta, cuando se estira o se encoge, la cultura lo convierte en relato.
Dormidos o bailando, todos habremos cruzado ese umbral sin apenas notarlo. Pero algo queda: una extraña sensación de desajuste, de haber sido desplazados ligeramente de nuestra órbita cotidiana que tendríamos que rellenar con arte.
El reloj como máquina de ficción
En el cine, el tiempo es una obsesión constante. En Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, 1993), Bill Murray despierta una y otra vez en el mismo día, atrapado en un bucle que solo puede romper entendiendo su propio corazón. En Interstellar (2014), una hora en un planeta equivale a siete años en la Tierra. En The Clock, la monumental obra del artista Christian Marclay, miles de escenas cinematográficas construyen un reloj audiovisual sincronizado con la hora real. Mirar esa obra es recordar que el cine siempre ha sido una forma de domesticar el tiempo.
La literatura tampoco se queda atrás. Marcel Proust quiso recuperar el tiempo perdido desde la memoria, mientras que Virginia Woolf lo distorsionó y lo expandió en novelas como Orlando o Las olas, donde el fluir de la conciencia sustituye al tic-tac del reloj. En La invención de Morel, de Bioy Casares, el tiempo queda atrapado en una reproducción infinita, como si la nostalgia pudiera congelarse.
También en la pintura el tiempo ha sido obsesión, misterio y materia. Salvador Dalí, con sus relojes derretidos en La persistencia de la memoria, convirtió el tic-tac regular en una imagen blanda, deformada por los sueños. No hay aquí precisión suiza, sino tiempo onírico, maleable, elástico. Edward Hopper, por el contrario, fijó en sus lienzos el instante suspendido: esa luz de última hora, esas figuras solas junto a una ventana, como si el tiempo se hubiera detenido antes de decir algo importante. Y Monet, en su serie de las catedrales o los nenúfares, pintó no las cosas, sino el paso de la luz sobre las cosas, esa forma de tiempo lento que solo el arte puede retener.
Una hora fantasma
La hora que se pierde al cambiar al horario de verano tiene algo de fantasma. ¿Qué habría pasado en esa hora que ya no viviremos? ¿Un reencuentro? ¿Un beso? ¿Un accidente que no ocurrió? Es un territorio fértil para la imaginación, como esos momentos en los que creemos haber olvidado algo importante pero no sabemos qué.
En Japón existe el concepto de “ma”, el espacio vacío, la pausa que da sentido al ritmo. Esta hora perdida podría ser eso: un hueco que revela algo del todo. En las culturas que celebran el equinoccio de primavera, como el Nowruz persa o los antiguos rituales paganos europeos, el equilibrio entre luz y oscuridad era motivo de renovación, de nuevos comienzos. Y quizá por eso, cuando el tiempo salta, sentimos que algo dentro de nosotros también cambia de estación.
El tiempo emocional
En un mundo que gira más rápido cada día, detenernos a pensar en esa hora que desaparece puede ser un acto de resistencia. La sociología nos recuerda que hay un tiempo objetivo (el del reloj) y un tiempo subjetivo (el que sentimos). “Todo es relativo”, aseveró Einstein. Una hora con alguien que amamos puede parecer un segundo. Una hora en una sala de espera puede ser una eternidad. ¿No es extraño que el cambio de hora ocurra justo cuando el invierno cede al paso de la primavera? Como si incluso el calendario necesitara una sacudida.